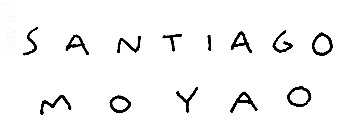El libro de Werner Herzog titulado Of Walking in Ice comienza con la siguiente anotación:
“A finales de noviembre de 1974, un amigo de Paris me marcó y me dijo que Lotte Eisner estaba seriamente enferma y que probablemente moriría. Le dije que esto no podía ser, no en este momento, el cine alemán no podría sin ella y que no podíamos permitir su muerte. Tomé mi chamarra, una brújula y una bolsa con mis necesidades. Mis botas eran tan sólidas y nuevas que tenía confianza en ella. Partí en la ruta más directa a Paris, lleno de fe, creyendo que ella se mantendría viva si llegaba a pie. [...]”
La travesía de Munich a París le tomó unos veinte días de caminar en pleno invierno. Herzog no sólo ha sido protagonista de estos delirios, que para mí representan el sentimiento de que uno debe cumplir un deber por más irracional que sea, sino que ha retratado a figuras similares como Fritzcarraldo, sobre el hombre que desesperadamente quiere poner una ópera en el amazonas sin importar el costo ni las vidas que esto implique (Herzog también tiene un diario de producción titulado, convenientemente Conquest of the Useless) o el sujeto de su documental, Grizzly Man, del chico que regresaba a Alaska todos los años a “salvar a los osos grizzlys” para finalmente terminar, junto con su novia, devorado por uno.
Estoy seguro de que se ha escrito mucho sobre esta figura a la que burdamente me estoy refiriendo como “héroe patético”, pero escribo esto más expresar los pensamientos que he tenido mientras hago este cómic que para postular un ensayo de cualquier valor literario. Y es que estos han sido días extraños de mucho encierro y por lo mismo, de múltiples pensamientos que a veces se encadenan para formar una constelación de un patrón que me interesa. Recuerdo hace unos años haber visto en el metro a un hombre que cada vez que las puertas iban a cerrar se acercaba a juntarlas con las manos, como si estas no fueran capaces de cerrarse por sí solas. Si esto era un capricho suyo o una legítima creencia de que las puertas no pueden cerrar sin su ayuda, nunca lo sabré, pero este tipo de conductas y el nivel de devoción que implican me cautivan. Pienso en el personaje de la película Nostalgia, de Tarkovsky, que para el final de la película el loco de la plaza pública le ha contagiado un delirio particular que lo lleva a tratar de cruzar una alberca vacía con la vela encendida. La vela se apaga constantemente, es una secuencia agotadora y frustrante, pero que se sustenta en el delirio de que sólo cruzando con la vela encendida puede salvarse la humanidad.
La condición que comparten estos personajes muestra, a mi parecer, un sentimiento de deber, una misión épica que necesita ser realizada a toda costa a pesar de que los métodos y objetivos de la misma carezcan de cualquier explicación racional. A pesar de que la meta y ejecución sean incomprensibles para los otros, la devoción con la que se desempeña es algo con lo que otros pueden relacionarse. Recientemente, en un podcast, se mencionaban varios inventos fallidos junto con la historia de sus inventores. Entre los casos mencionados estaba el de Franz Reichelt, el inventor austriaco que en 1912 saltó de la Torre Eiffel intentando demostrar al funcionamiento de un traje para planear. Previo al salto, Reichelt había realizado pruebas con maniquies desde un quinto piso y después de no tener un resultado exitoso llegó a la conclusión de que lo que se necesitaba era hacer la prueba desde una gran altura. Cuando por fin obtuvo el permiso para tirar un maniquí desde la Torre Eiffel, ya estando ahí declaró que sería él quien haría la prueba. El acontecimiento fue documentado por dos cámaras de la aún existente productora de cine, Pathé, en el que puede versele dudar antes del salto para luego caer, como caricatura a su muerte. Es un video trágico y emotivo, carente de imágenes gráficas pero no por eso menos devastador cuando uno comprende la certeza que Reichelt tenía y que nadie lo detuvo. La escena recuerda al final de la película de Gonzalez Iñárritu, Birdman, cuyo protagonista también entraría en la colección de héroes patéticos.
Todo esto para decir que este cómic parte de esa obsesión con las misiones sin sentido, de la noción de que uno debe hacer aquello que carece de sentido para sentir que algo puede salvarse, protegerse, etc. El personaje de la historia está inspirado físicamente en André the Giant, un luchador de lucha libre francés que ya falleció pero que tal vez han visto en la película The Princess Bride. Me llamó mucho la atención de André, quien padecía de gigantismo pero que también supo capitalizar esta condición para volverse un celebridad en su disciplina. Creo que parte de lo que me conmovió de escuchar de su vida era su gusto por la provincia francesa, y sólo la imagen de un gigante en un lugar desolado donde no hay otra referencia para su escala más que los árboles, me pareció interesante. La apariencia final del protagonista del cómic terminó siendo una mezcla entre André the Giant y Hellboy, que también es un personaje que adoro.
En cuanto a los dragones de Komodo, tienen un lugar especial en mi corazón porque cuando era pequeño yo le rogaba a mi papá que me comprara VHSs de documentales de Discovery Channel y National Geographic. Me encantaba ver documentales de animales y de desastres naturales y creo que hasta mucho tiempo después me di cuenta de que no eran mucho los amigos que compartían esta obsesión. Alguno de ellos fue sobre dragones de Komodo, y recuerdo que me pareció fascinante la idea de que el animal como tal no produce veneno pero en su boca tiene bacterias que son venenosas y al igual que el Monstruo de Gila, su mordida conlleva la certeza de una infección mortal a menos que sea tratada.
Siento que soy una persona muy ansiosa, mis cambios de humor, aunque han mejorado, todavía de vez en cuando creo que son algo que la gente cercana a mí tiene que soportar y no puedo más que ser agradecido con el afecto de quienes me rodean y que me ayuda a limitar estos brotes de emociones que no tienen un sustento racional. Creo que esto está en el núcleo de esta historia, una mentalidad que, por un lado está absolutamente comprometida a su misión, por más estúpida que sea, y por otro, es capaz de reconocerse perdido en un delirio pero también, observado por alguien que sufre con esos delirios, creo que si uno estuviera totalmente sumergido en la locura no sentiría necesidad de enviar una carta. Al final el personaje parece optar por entregarse a la brutalidad de su carácter y condición, un poco como Pichulita Cuellar, en Los Cachorros de Vargas Llosa, una reafirmación de una masculinidad patética y suicida. Me pregunto si mi personaje se percata de su propio engaño al final, y qué le genera eso, ¿tristeza?¿verguenza? El hechizo se rompe cuando se observa a sí mismo.
El libro de Herzog termina con una párrafo escrito el 14 de diciembre:
“Como un pensamiento posterior, solo esto: Fui con Madame Eisner, estaba aún cansada y marcada por su enfermedad. Alguien seguramente le dijo por teléfono que iba a pie, yo no quería mencionárselo. Estaba avergonzado y puse mis piernas adoloridas sobre otra silla que ella acercó hacia mí. En la verguenza, un pensamiento pasó por mi mente y, como la situación, de cualquier manera, era rara, decidí contársela. Juntos, le dije, herviremos fuego y detendremos peces. Ella luego me miró y sonrió delicadamente, y como sabía que yo iba a pie, y por lo tanto, desprotegido, me entendió. Por un espléndido y fugaz momento, algo acogedor fluyó por mi cuerpo tan fatalmente agotado. Le dije, abre la ventana, a partir de estos días puedo volar.”
Tal vez la forma de sobrevivir no es morir en un delirio, sino permitir que este desemboque en muchos más.
Herzog, Reichelt, Birdman, Buzz Lightyear (?).
CLICK AQUÍ PARA LEER ME FUI A KOMODO A MATAR DRAGONES